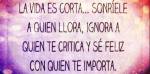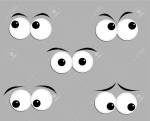No me gusta el fútbol. Pero le guardo un gran respeto desde que mi hermano se sentaba en aquellos últimos días de mi padre, agonizante por el dolor y desorientado por la morfina, y le ponía al día de los últimos fichajes y la clasificación de esa liga que él ya no podía ver, ni jamás vería. Ojalá nunca en mi vida vuelva a ser testigo de una escena tan bestialmente conmovedora. Durante esos minutos, mi padre volvía a centrar su mirada y por un momento volvía a ser él y dejaba de ser la persona moribunda. Desde entonces, siento un gran respeto por el fútbol aunque siga sin gustarme.

Durante estos últimos días, el fútbol ha vuelto a salirse de lo deportivo. Y me ha vuelto a conmover la imagen de estos dos chavalitos. Dos niños todavía, en un mundo de buitres. Se les ha utilizado como contrapeso ante todo el patrioterismo que siempre suscitan los triunfos de la selección española. Un triunfo que hubiera sido imposible, dicen, sin estos dos chicos negros e hijos de migrantes. De esos migrantes que cruzan el Sáhara descalzos y saltan la valla de Melilla.
Y me recordó a aquel día, cuando mi hijo era un bebé de seis meses, y dos especialistas no se ponían de acuerdo en si necesitaba la máquina de oxígeno o no. Estábamos en la consulta del que sí era partidario de hacerlo y empezó a darnos explicaciones extrañas que nada tenían que ver con lo médico y que me desconcertaron. En un momento dado, pronunció el nombre de Stephen Hawking y ahí ya sí entendí qué trataba de decirnos y qué marcaba la diferencia de criterio entre él y su compañera.
Hoy, casi veinte años después, miro a estos dos chicos y pienso que qué mierda de sociedad, que hasta los más progres hacen una lectura tan peligrosa de sus triunfos. Esa que nos empuja a creer que, para que les hagamos un sitio entre nosotros, deben realizar algo extraordinario. Lo mismo que mi hijo, cuyo derecho a la vida se mide en proezas científicas o artísticas que el 99,9% de los llamados normales jamás haremos.