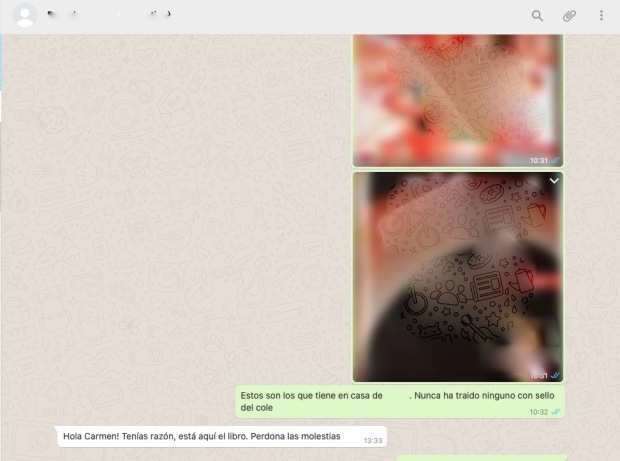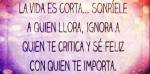El 28 de agosto de 1963 era miércoles. Ese día no llovió y la temperatura era de unos agradables 22º para un verano de Washington. Faltaban 5 años para que naciera yo, 41 para que lo hiciera Antón y 56 para que ambos pisáramos el punto exacto desde donde Martin Luther King habló de un sueño que también haríamos nuestro.
Tengo un sueño. Ese fue el título del discurso que pronunció aquel día en las escalinatas del Monumento a Lincoln. El manifiesto final de la Marcha sobre Washington. Una marcha cuya denominación hemos acortado con el tiempo, pero que fue convocada como Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. Y destaco la palabra trabajo, porque casi siempre es difícil ser libre sin un trabajo digno.

Antón tiene un sueño. Quiere ser actor. No es un sueño fácil. Pero no debería ser más difícil para él que para los miles de chicas y chicos que puedan compartirlo. Sin embargo, siempre puede haber un Plan B y una alternativa al trabajo actoral que le permita desenvolverse y ganarse la vida en el entorno de sus sueños, el de la industria audiovisual.
No hay más que leer los créditos finales de una película para darse cuenta de que los actores son sólo un pequeño porcentaje de los profesionales que hacen posible ese producto. Y esto aplica también a series de televisión, obra de teatro o montajes musicales. Además de actores, un producto audiovisual necesita de guionistas, scripts, productores, montadores, técnicos de sonido, personal de catering, de administración…
El sueño de Antón depende de poder seguir formándose en cualquiera de las titulaciones que le sirvan de puerta de acceso a alguna de estas profesiones. Y eso pasa por conseguir el título de la ESO. Y vaya si lo va a conseguir. Aunque nos dejemos no sé si la vida, pero sí gran parte de nuestra energía y salud emocional.
Gracias a todos los que creen en él y le están proporcionando los recursos que necesita para lograrlo. Desgraciadamente, cada curso ha contado con algún elemento -a veces varios- entre los trabajadores de la escuela que le ponen demasiados obstáculos y más de una piedra en el camino. Seguramente no se consideren a sí mismos malas personas, ni crean actuar con maldad. Están convencidos de que hacen lo que se debe hacer, por la sencilla razón de que no creen que Antón deba estar donde está, ni aspirar a exactamente lo mismo que el resto de sus compañeros. Y yo, desde aquí, les digo que puede que no sean malas personas ni actúen de mala fe en la mayoría de acciones de su vida cotidiana, pero que sí son mala gente y se conducen de forma mezquina con este alumno. Y que, por supuesto, Antón está donde debe estar, porque así lo amparan las leyes de este país y también otras universales y de mayor rango jurídico como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Quizás sean ellos quienes estén en el sitio y profesión equivocados.
Así y todo, soy conscientes de que somos unos privilegiados dentro de este colectivo que es el alumnado con diversidad funcional. A lo largo de estos quince años, he escuchado y leído historias de vida de otras familias donde no sólo hablamos de vulneración de derechos, sino directamente de maltrato por parte de la escuela. Hay familias para quienes la conducta de esta institución respecto a sus hijos e hijos convierte sus vidas en una auténtica pesadilla. E incluyo tanto a la escuela ordinaria como a la especial, porque de todas he escuchado historias de auténtico terror.
Sin embargo, aún siendo un privilegiado porque quienes le han puesto las cosas difíciles han sido una minoría, desgraciadamente el daño que le han hecho ha sido mucho mayor que el bien sumado de todos aquellos que han hecho su trabajo respetando su valor como ser humano y sus derechos como alumno, que han creído en él y le han dado las mismas oportunidades que a sus compañeros.
A esa mayoría le doy las gracias por creer y confiar en Antón. Esa confianza casi siempre ha estado, además, unida a un cariño sincero por él.
A la minoría que tanto daño le ha causado no le digo nada. Es una conversación que he aplazado por ahora por el bien de Antón. Pero hablaremos en un tiempo si es que ellos y yo seguimos en este mundo. Tan sólo os digo que, por muchos esfuerzos que hagáis por ponérselo difícil, NO vais a impedir que Antón consiga su sueño.

Artículo 24
Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Faltan apenas un par de semanas para que se inicie el curso y con él tengamos que retomar la batalla (odio hablar en términos bélicos, pero no nos han dejado sentir de otra forma). La inmensa mayoría de familias vive ese retorno a las aulas con angustia debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Para las familias de niñas y niños nombrados por la discapacidad es una preocupación añadida más, porque a nosotros el inicio de curso nos quita el sueño cada año.