 Me crié en un barrio del extrarradio de un pueblo vizcaíno.
Me crié en un barrio del extrarradio de un pueblo vizcaíno.
Casi todos los barrios que brotaban en los años 70 en el margen de ciudades y pueblos industriales se parecían entre sí: los mismos ladrillos caravista, ultramarinos muy parecidos (para atender las demandas del día a día, que es como se compraba entonces), el mismo descampado donde se jugaban los juegos parecidos (que seguramente hoy estarían prohibidos) y los mismos conflictos entre vecinos (pero que eran infinitamente menores que esa solidaridad creada entre gentes desarraigadas de sus tierras y familias y que tuvieron que crear lazos de ayuda y hasta de cariño entre sí).
En mi barrio había apodos que hacían referencia a casi todas las provincias de España. Teníamos a El Asturiano, La Maña, El Cordobés, El Riojano… No había, sin embargo, nadie a quien se conociera como El Gallego o La Andaluza porque eran demasiados a disputar ese título. Nuestros padres eran de tan variadas procedencias, que lo local llegaba a ser exótico. Hasta tal punto, que a una de las familias les conocíamos como Los Vascos.
Todos los rostros, gentes y anécdotas de la niñez de mi barrio las recogió hace un par de años el hijo de El Asturiano en un libro. En él aparecen gentes que todavía están y muchas otras que, como mi padre, ya se han ido.
Historias y fotografías que no están clasificadas por orden alfabético o por generación. Están ordenadas por comunidad de procedencia y hasta por país, porque también teníamos como vecinos a varias familias portuguesas.
De vez en cuando me gusta hojear ese libro. Y entonces, como si invocara un conjuro, se reactivan muchos recuerdos que creía borrados, pero que sólo están hibernados. Muchísimos. Mi cabeza dispara ráfagas y ráfagas de imágenes, algunas estáticas y otras en movimiento como si fuesen proyecciones de cine.
Entre esos recuerdos, también hay sentimientos. Como el miedo que a la niña que fui le daban las personas con discapacidad.
Sí, de pequeña me daban miedo las personas con discapacidad. Sobre todo los adultos con discapacidad intelectual. A veces, más que miedo, era pánico.
Sin embargo, y echando la vista atrás al pensar sobre ello, volviendo a la piel de esa niña que fui, también me doy cuenta de que quienes realmente me daban miedo eran las personas con discapacidad a las que no conocía.
Porque ahora, revisando los recuerdos que las imágenes de ese libro resucitan, me he dado cuenta de que tenía cerca de mí a personas con diversidad funcional a quienes ni siquiera veía como personas con discapacidad y mucho menos como discapacitadas. Tenía una prima sorda. No una prima de bodas, bautizos y comuniones, sino una prima hermana de verdad. Vivíamos a escasos metros de distancia y mis primas eran casi tan hermanas mías como mi propio hermano. Y mi tía, esa segunda madre a cuya casa amenazabas con irte cada vez que había un conflicto con la tuya propia. Lo mismo hacían mis primas, pero en dirección inversa.

Yo no veía a mi prima como una persona discapacitada o minusválida, que eran las palabras de entonces. Y digo “de entonces” por mi propio vocabulario porque, desgraciadamente, son términos que siguen presentes en nuestro mundo. A mí nunca se me ocurrió pensar que mi prima valiese menos que el resto. La veía simplemente como alguien que tenía las cosas muchísimo más complicadas que quienes podíamos oír. Por lo mismo, siempre me pareció muy fuerte y valiente. Era mi prima pequeña, mi muñequita, porque tenía siete años menos que yo y eso, cuando se es niño, es un mundo. Mi prima era y es una de las personas más admirables que he conocido en mi vida.
Repito que no la veía como “discapacitada” y, por lo mismo, me ponía mala cuando en el verano íbamos todos al pueblo y escuchaba a personas de la familia, como nuestra propia abuela, llamarla “pobrecita” y ver lágrimas asomar cuando salía en las conversaciones de los adultos. Me ponía mala ver a algún familiar asombrado y sorprendido al verla leer o sumar. Me hervía la sangre cuando se dirigían a ella a gritos o con un lenguaje más destinado a un bebé que a una niña de EGB.
Y, sin embargo, tanto ella como yo, y como nuestros hermanos, huíamos despavoridos cuando nos encontrábamos con Eulogio por los caminos, durante esas vacaciones en la aldea gallega de la que habían salido nuestros padres. Eulogio era un adulto con discapacidad intelectual. Pero eso lo sé ahora. Entonces sólo sabía que era un hombre que no hablaba, ni miraba, ni se comportaba como los demás hombres (como los padres que conocíamos y que eran nuestra referencia, la “normalidad”), que los niños del pueblo hablaban de él con temor y que los adultos nos advertían: “Cuidado con Eulogio”, “No os acerquéis a Eulogio”. El pobre Eulogio no nos había hecho nunca nada, ni conocíamos situaciones concretas donde hubiera hecho daño físico o verbal a alguien, pero… ¿cómo no le íbamos a tener miedo?
Me daba miedo Eulogio, igual que me lo daban los gitanos porque, cuando aparecían por el barrio, nuestros padres nos mandaban subir a casa y nos decían: “Cuidado con los gitanos”. Las tiendas del barrio cerraban las puertas y las personas que las atendían se escondían dentro. Repito, ¿cómo no les iba a tener miedo?
Porque el miedo al otro, al diferente, no es innato sino que se aprende. Y se aprende porque se enseña. Y nos empeñamos muy mucho en enseñarlo.

No sólo en las vacaciones de verano en la aldea teníamos contacto con la discapacidad. En nuestro barrio obrero de extrarradio, donde el 99% de los niños teníamos padres que habían llegado de Galicia, Andalucía o Extremadura, teníamos a Pedrito. Pedrito, que era el hijo de Paca y, aunque era mayor que yo, conservó el diminutivo también en su vida adulta. Pedrito, que tenía parálisis cerebral y no andaba ni hablaba, pero que salía todas las tardes de paseo y acompañaba cada domingo a su familia a tomar el vermú y las rabas por los bares del barrio. Pedrito, al que todos saludábamos al pasar por nuestro lado y cuya silla nos disputábamos en las raras ocasiones en que su madre se fiaba de nosotros.
Pero en el barrio también estaba la hija de Herminia. La vi muy pocas veces porque nunca salía de casa. Nunca la sacaban. Y esas pocas ocasiones en que la veía, era asomada al balcón del primer piso en que vivía su familia. Emitía gritos extraños y agitaba las manos. En otros momentos, la veía balancearse hacia adelante y hacia atrás agarrada a la barandilla. A mí me daba mucho miedo. Y no fueron pocas las veces en que, si la veía a lo lejos, llegaba a dar un rodeo para evitar pasar cerca de aquel balcón. Me aterrorizaba la idea de cruzarme con ella. Algo por otra parte improbable, porque nunca jamás, ni yo ni ninguno de mis amigos, la habíamos visto pisar las calles del barrio. También a su madre era raro verla por la calle. Alguna vez en la tienda de Pascuala o en la frutería de la Mari, y poco más.
La hija de la Hermi… Es que ni siquiera sabíamos su nombre.
En aquella época, cuando era niña, nunca se me ocurrió meter a mi prima, Pedrito y la hija de Herminia en el mismo saco. Nunca los percibí como parte de un mismo colectivo. Mi prima y Pedrito formaban parte de la vida del barrio, de nuestro ecosistema. La hija de Herminia, no. Eso marcaba la diferencia.
Menciono este dato de mi niñez, no con la idea de reprochar esa situación a la familia de aquella niña. Nada más lejos de mi intención. Con lo difícil que resulta hoy en día ser padres de un niño con diversidad funcional, no quiero ni imaginar lo que podía significar en los años 70. Más aún siendo emigrante, sin redes familiares de apoyo, con escasos recursos materiales y con nula conciencia del concepto integración en la sociedad.
La situación de esa niña era seguramente la más común en aquel tiempo para las personas con una funcionalidad diferente. Lo que me parece realmente asombroso, echando la vista atrás, es la actitud de los padres de Pedrito y hasta de mis propios tíos. Tenían muy claro que sus hijos formaban parte de la sociedad. No los recluyeron en un centro, ni los escondieron en sus casas: los sacaron al mundo. Y ese fue el primer paso para que ese mundo, del que también yo formaba parte, les incluyera en su paisaje de barrio obrero de extrarradio.
Si eso no es transformar la sociedad, no sé qué puede serlo.
Y es por ello que las familias han sido, son y serán los motores del cambio de actitud de la sociedad ante la diversidad funcional. En nuestras manos está: normalizar miradas, devolverles a nuestros hijos la humanidad y exigir derechos en lugar de favores.
La vida me ha enseñado no sólo a dejar de temer la diferencia, sino a quererla y abrazarla, asignándosela a quien más quiero.
El yo-que-era ayuda al yo-que-soy a entender el miedo que produce lo diferente, pero también a combatirlo y a intentar cambiar miradas.
Y la persona que ahora soy tiene clarísimo que el único antídoto contra ese miedo es la convivencia. Una convivencia que empieza en la escuela. Pero también en el parque, en el cine y en el vermú de los domingos. Y aunque sé que muchas veces resulta difícil y doloroso, tenemos que sacar a nuestros hijos al mundo. Para que no vuelva a haber más personas escondidas y temidas como la hija de Herminia.


















































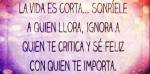









Pero qué bonito escribes joía. Un beso
Tú, que me lees con cariño. Abrazo enorme, César.
Me ha removido tu entrada y me ha hecho pensar mucho sobre muchas cosas, en especial la forma que tenemos de normalizar aquello que forma parte de nuestra cotidianidad, dejando fuera otras cosas que son igual de “normales”. Mi madre tuvo un tumor ocular muy agresivo que no respondió a los tratamientos. Llegó un momento en el que la única opción fue extirpar el ojo y todo lo de alrededor para evitar que se extendiera. Fue durísimo, sobre todo porque estaba claro que era de por vida, no hay opción a llevar una prótesis, le quitaron el ojo, los párpados y le hicieron un injerto para cerrar el agujero, afortunadamente, eso acabó con el cáncer. Cuesta acostumbrarse al principio a un cambio tan drástico, los primeros meses incluso a ella le costaba verse y que la viéramos, pero las cicatrices fueron cerrando y todos nos hicimos a la nueva cara de mi madre y sobre todo estuvimos agradecidos de que el cáncer hubiera desaparecido y de que todavía tenía un ojo para ver, no es tan grave, simplemente, donde otras personas tienen un ojo ella tiene una cicatriz. Sin embargo, esta aceptación nunca ha sido extensiva a la gente en general, mi madre no puede salir a la calle sin ponerse un parche porque las miradas de la gente y los cuchicheos no la dejan en paz. Como dice siempre ella, me pongo el parche por los demás, no por mí, porque estoy harta de miradas de reojo y de codazos. Y de verdad, no es para tanto, es solo un ojo que no está, es más, en casa nunca usa parche porque la hace sudar y le resulta molesto. Mi propio marido cuando nos conocimos y vino a casa por primera vez se quedó horrorizado, yo lo notaba tenso y callado y después me lo dijo estando a solas, que se había impresionado mucho al ver la cicatriz y que lo pasó fatal porque no podía mirarla a la cara cuando le hablaba, aunque ahora ya está acostumbrado. Pero esa es nuestra sociedad, que una persona que lleva más de diez años aceptando su nueva cara tenga que ponerse un parche para salir de casa porque los demás se sienten incómodos con su cicatriz.
Gracias, Susana, por compartir esa historia de vida tuya tan maravillosa y que dice y enseña tanto. Si me lo permites, me gustaría compartirlo en mi perfil de facebook porque tiene un valor pedagógico maravilloso y creo que es obligación de aquellos a quienes nos ha transformado la diversidad en nuestras familias, educar al mundo. Abrazo infinito ❤️