
contra el capacitismo y la discafobia
- EDUCACIÓN
- CAPACITISMO
- MIRADAS
- ADAPTANDO EL MUNDO
- HERMANDAD
- NOSOTROS
- 3 de May de 2024
Carmen Saavedra
En mayo de 2012 creé un blog, Cappaces, que me ha permitido compartir experiencias, intercambiar información y recursos, pensar en voz alta, exorcizar demonios y conocer gente maravillosa por el camino. Mi lucha, a día de hoy, es la del activismo por el cumplimiento de los derechos de las personas con diversidad funcional y por alcanzar una inclusión social real.
Sobre Cappaces
Cappaces nació como un espacio donde reseñar aquellas aplicaciones que nos habían resultado más útiles, educativas o simplemente divertidas.
Con el tiempo, se me ha ido escapando de las manos y se ha convertido en un lugar donde comparto experiencias y reflexiones sobre la Diversidad.
Bienvenidos a Holanda...
Buscar
Búsqueda por Categorías
Contacto
carmencappaces@gmail.com
Reflexiones sobre la Diversidad

Adaptar no es ayudar
Adaptar no es ayudar. Es JUSTICIA. SOBRE “TECNOLOGÍA” Dice Genís Roca que «llamamos tecnología al conjunto de conocimientos técnicos que permite a la humanidad una mejor adaptación al medio … [Leer Más...]

Agua, comida y amor
Hace unos días, Ana Veron compartía esta imagen en una conversación que manteníamos en el muro de Facebook de Nacho Calderón Almendros y donde debatíamos sobre “La tiranía de las … [Leer Más...]

La flor de Lucía
LA FLOR Y EL LIBRO Hace unos meses, Belen Jurado (La habitación de Lucía) decidió que una de las formas en que podría conseguir que la mirada que el mundo proyectaba sobre su hija (y sobre todas las … [Leer Más...]

Desobediencia, rebeldía e insumisión
1952: gran campaña de desobediencia pacífica contra el apartheid en Sudáfrica. Uno de los impulsores de aquel movimiento quema públicamente su “pass book” (un documento de identidad impuesto por el … [Leer Más...]

Normalidad (y discapacidad) es sólo frecuencia estadística
Dicen Olga Lalín y Esther Medraño en uno de los capítulos de su maravilloso libro "Me duele la luna" que normalidad tan sólo significa frecuencia estadística. La misma idea se repite en este cartel … [Leer Más...]

Siempre funciona la mirada puesta en lo que se puede
Cuando estamos agotados (yo, de obligarle a seguir el ritmo demencial que impone el sistema en todos los planos: personal, social, académico… y él, de seguirlo), entonces, gente maravillosa como Rosa … [Leer Más...]

La escuela de todos
Hace un año, los padres de Ares escribían sobre la invisibilidad de su hija y de su familia, tras tomar la decisión de marcharse de la escuela común (esa que mal-llamamos “escuela … [Leer Más...]

Lo que importa de verdad
A menudo padezco un tipo de conversación donde mi interlocutor (tan bienintencionado como condescendiente y paternalista) me insinúa que no debería volcar tanto tiempo y energía en mi hijo y dedicar … [Leer Más...]

La música que llevamos adentro (Julia Moret)
La música de Julia llegó hasta mí dentro de una botella lanzada en esa orilla del Río de La Plata que baña Buenos Aires. La recojo en la playa de Morazón, justo al otro lado del Atlántico. En … [Leer Más...]

Porque siempre es mejor ser submarino que marino
Hace algunas semanas, en un programa de humor se bromeó asociando diferentes deportes de raqueta con distintos diagnósticos dentro del espectro autista. Estos son algunos de los comentarios que se … [Leer Más...]

Los que sí me preocupáis
A vueltas con el humor. Otra vez. A la atención del Sr. Broncano: Hace unos meses habría encabezado esta carta con un “Estimado David” o un “Apreciado David”. Pero hoy no. Porque ya no te estimo, ni … [Leer Más...]

Vida digna
Hace once años murió una de las personas más importantes de mi vida. Al dolor de perderle, se sumó la forma en que se fue: sufriendo durante cuarenta días con sus cuarenta noches. No lo hizo en … [Leer Más...]

Javier Romañach: Desde el otro lado del espejo
Ayer se fue Javier Romañach. He repasado la prensa y ningún periódico, ninguno, recoge la noticia. Resulta curioso, porque su nombre aparecerá en todos los libros de historia del futuro. De ese … [Leer Más...]

Por una Escuela Extraordinaria
En los últimos meses se ha provocado un enfrentamiento entre familias con hijos con diversidad funcional que va a dejar mucho dolor y muchas víctimas, y beneficiar sólo a los intereses de esos pocos … [Leer Más...]

SOLEDAD
La soledad no elegida no sólo tiene un impacto terrible sobre nuestra salud sino, sobre todo, sobre nuestra alma. «Nacemos solos y morimos solos, y en el paréntesis, la soledad es tan grande, que … [Leer Más...]

Gracias, Jesús
Hace 19 años, 2 meses y 12 días que me senté por primera vez en esta sala de espera con una bebita de quince días en brazos. Hoy la he visitado por última vez. Hoy ha sido nuestra última … [Leer Más...]

Celebrando la vida (15 años)
Hoy cumple 15 años uno de los dos seres más luminosos de este planeta. Al menos de mi planeta. A principios de este curso tuvo que redactar una autobiografía como ejercicio para clase. Y yo no pude … [Leer Más...]

Un pan en la cabeza
Figueres, 22 de septiembre de 2019. 12:35 horas. Una familia visita el Museo Dalí. Nada más entrar, un niño chico de catorce, casi quince años, anuncia su intención de separarse del grupo. … [Leer Más...]

TIQUISMIQUISMO
Hace unos días me encontraba esta señal a las puertas de un hospital. En realidad eran dos, que acotaban el espacio reservado a quienes tienen la tarjeta que da derecho a la utilización de los … [Leer Más...]

Cuando ellos somos ahora nosotros
No puedes salir de casa. Ellos tampoco. Porque las escaleras de sus edificios convierten sus casas en cárceles. Porque el tamaño del ascensor no coincide con el de sus sillas. Porque demasiados … [Leer Más...]

Recuerdos de una niña de barrio
Me crié en un barrio del extrarradio de un pueblo vizcaíno. Casi todos los barrios que brotaban en los años 70 en el margen de ciudades y pueblos industriales se parecían entre sí: los mismos … [Leer Más...]

El aislamiento que sentimos como padres de niños con discapacidad (por Ellen Stumbo)
Artículo publicado originalmente en el blog de Ellen Stumbo: The isolation we feel as parents of kids with disabilities Tengo el recuerdo de estar jugando con mi hija con Síndrome de Down en el … [Leer Más...]

Conversaciones sobre la Escuela (inclusiva)
En tiempos de cuarentena y videorrelaciones en los que nos enfrenamos a nuevos retos, no pudimos ni quisimos olvidar los pasados. Todas esas situaciones que quedan por resolver y de las que dependen … [Leer Más...]

Aprendamos a mirar
En uno de mis anteriores post, Recuerdos de una niña de barrio, reflexionaba sobre las distintas personas con diversidad funcional que poblaron mi infancia y sobre la percepción tan diferente que … [Leer Más...]

La mentira de la «libertad de elección»
Detrás del derecho a la “libre elección” de centro educativo por parte de las familias, se esconden muchas cosas que no tienen que ver ni con la justicia, ni con los derechos. La "libre elección de … [Leer Más...]

Adaptaciones curriculares: cuando lo que se agota es la voluntad de enseñar
La primera vez que escuché las palabras “adaptación curricular” fue unos días antes de que mi hijo trajera a casa su primer boletín de notas. Finales del primer trimestre de 1º de Primaria. Durante … [Leer Más...]

Indefensión aprendida
"Nunca he conocido un muchacho que de forma tan persistente escriba exactamente lo contrario de lo que quiere decir. Parece incapaz de ordenar sus pensamientos sobre el papel." (14 años) "Chapucero … [Leer Más...]

Sé lo que hiciste
Ya he comentado en más de una ocasión lo que ha significado la tecnología en la vida de Antón, y más concretamente el iPad al inicio de su etapa formativa. Estoy convencida de que, de haber nacido tan … [Leer Más...]

I have a dream
El 28 de agosto de 1963 era miércoles. Ese día no llovió y la temperatura era de unos agradables 22º para un verano de Washington. Faltaban 5 años para que naciera yo, 41 para que lo hiciera Antón y … [Leer Más...]

Mensaje para los padres y madres de TikTok que utilizan mi cara para hacer llorar a sus hijos
Artículo original de Melissa Blake:"A message to TikTok parentes who use my face to make their kids cry" “Eh, mira”. Me quedé impasible mientras leía el último de los mensajes que me llegaba … [Leer Más...]

Apanxonados
Antón regresó hace unos días de un campamento. Iba acongojado. Y no me extraña. Hay que ser muy valiente para irte de casa diez días a convivir con completos desconocidos, cuando tu autoestima está … [Leer Más...]

Tópicos y prejuicios sobre la discapacidad en la pantalla
Empezamos una serie. No llegamos a acabar el primer capítulo. Lo que más nos inquieta no es que una vaca dé a luz a un bebé, sino un personaje con una clara discapacidad intelectual (por si no fuera … [Leer Más...]

The Capitol Crawl
El 12 de marzo de 1990 se produjo un asalto al Capitolio de Washington denominado “The Capitol Crawl”: una protesta en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Varias decenas de … [Leer Más...]

Artículo 28.10 de la Ley Celaá
Orgullosa de ser la madre de este maravilloso chico, a quien le ha tocado ser activista de forma demasiado precoz para defender sus derechos ante las opresiones originadas por el sistema, que no por … [Leer Más...]

No hay accesibilidad sin respeto a los demás
Hoy he visto a la dependienta de la panadería de mi barrio ayudar a un cliente con discapacidad a cruzar el paso de cebra que hay frente a su establecimiento. ¿Por qué? Porque son demasiados los que … [Leer Más...]

Hit The Nigger Baby
Tengo un amigo de facebook estadounidense al que conocí en una de las conferencias que reúne a personas con Síndrome de Joubert y sus familias. Son cuatro días (más, si lo estiras los días antes y los … [Leer Más...]

Cuando el matón es el docente
Ayer, en un encuentro online, nos preguntaban sobre cómo era el proceso de empoderamiento de las familias. Y yo me di cuenta en ese momento al responder, o más bien reflexionar en voz alta, de que las … [Leer Más...]

Cómo afecta a la Escuela la falta de cultura inclusiva en la sociedad
Irene Tuset, desde su triple mirada como madre, profesora y formadora de docentes, nos ofrece este análisis tan lúcido sobre la educación del alumnado con diversidad funcional en las … [Leer Más...]

Escribiendo por el otro lado
Hace algunos años Antón asistía a una actividad deportiva específica para niñas y niños con diversidad funcional. Yo mataba el tiempo de espera en la cafetería y, al cabo de algunas semanas, cinco de … [Leer Más...]

Cuando la ley transforma los derechos en favores
La accesibilidad en el transporte ferroviario es obligatoria desde la aprobación de la LISMI -Ley de Integración Social de los Minusválidos (telita con el nombre)- en 1982. Esta ley estableció que en … [Leer Más...]

Daltonismo social
Las mariposas ven más colores que nosotros. Cada vez que me encuentro con una, me pregunto cómo serán todos esos colores que ella está viendo y yo no. Imagino que soy tan ciega respecto a ella como … [Leer Más...]

Héroes y parias
Hace algunos años, al principio de todo esto, vivimos un momento muy revelador en una consulta médica. Dos especialistas nos daban órdenes contradictorias respecto a la necesidad o no de que Antón … [Leer Más...]

O se es inclusivo o se es excluyente
Hace unos días volvía a salir la convocatoria para los campamentos de verano que organiza la Consellería de Política Social y, nuevamente, volvía yo a indignarme ante las bases como cada año (todos … [Leer Más...]

Stop broma beca
Un nuevo reto que utiliza la discapacidad como motivo de mofa y ridiculiza a las personas con diversidad funcional. Otro más. Y nuevamente en TikTok. Antecedentes: este vídeo de Tamara García … [Leer Más...]

Sólo hace falta humanidad
A quienes me acusan de combatir el capacitismo sin ser una persona con discapacidad: No hace falta ser mujer para condenar el machismo. No hace falta ser negro para condenar el racismo. No … [Leer Más...]

Estudiantes por la inclusión
Hoy he recibido mensajes de un par de personas que me han escrito emocionadas al descubrir esta mañana en su bandeja de correo una nota de prensa del Ministerio de Educación donde aparecía … [Leer Más...]

La Escuela de Indira
Indira es una de las estudiantes que se reunió hace unos días con la ministra de Educación, Pilar Alegría. Ella tiene muy claro cómo debería ser la escuela y las prácticas que deberían llevarse … [Leer Más...]

La verdadera resistencia
Hace unos días, los chicos y chicas que conforman el grupo “Estudiantes por la Inclusión” mantuvieron un encuentro con Sara Solomando y Javier Gómez, guionistas de “La casa de papel”. Fue muy … [Leer Más...]

El tren
Antón ha cogido hoy el tren para disfrutar de unos días de libertad lejos de la pedorra de su madre. Como no es posible que yo pueda acceder al interior del vagón para ayudarle con la maleta, … [Leer Más...]

Nos vamos
Llevamos casi dos semanas de no-curso. Nos hemos ido. Hemos abandonado el sistema. Y no soy capaz de describir la liberación que sentimos. Es mi primer septiembre en paz y libre de la angustia … [Leer Más...]
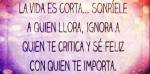
Estudiantes por la inclusión (por Antón Fontao)
De verdad, no puedo ser más feliz con mi vida. No tiene ni punto de comparación con lo malo. No sé si va a ser bueno lo que me espera, cosa que no deseo más en el mundo. Quiero ser muy feliz. Ahora … [Leer Más...]

Capacitismo: lo que no se nombra no existe
Haz una prueba. Escribe “capacitismo” en tu móvil o en tu ordenador. El texto predictivo no es capaz de anticiparlo y el corrector del word ha subrayado esa palabra en rojo. Haz otra prueba. … [Leer Más...]
Quererla es Crearla
Hoy se cumple un año del lanzamiento de la campaña Quererla es crearla. Seguimos empeñados en crear algo que no existe, pero que sabemos sería posible si lo queremos: una Escuela que … [Leer Más...]

Bajo una mirada (por Antón Fontao)
Hoy es 3 de diciembre. Conmemoramos esta fecha contra la opresión capacitista y de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad con este texto de Antón … [Leer Más...]

¿Por qué le llaman atención a la dependencia cuando quieren decir negocio?
¿Cómo es posible que una ley que lleva por título “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia” se haya convertido en un recurso para hacer lo más … [Leer Más...]

Hemos llegado
Antón ha conseguido titular en la ESO. Contra viento y marea. Contra el sistema. Resistiendo. Como ha hecho cada día de su vida desde que nació. Ahora vamos a por el … [Leer Más...]

Un mundo accesible es un mundo para todas las personas
CIFRAS Se estima que el 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, la nivel estatal estaríamos hablando de casi cinco millones de personas y en Galicia de cerca … [Leer Más...]

Antón, ni más ni menos que Antón (por A. Fontao)
El pasado 11 de diciembre elDiario.es publicó en su sección “En primera persona” un artículo de Antón que hoy traslado a Cappaces. Para tenerlo guardado y a mano entre toda la maraña de información … [Leer Más...]

Cappaces cumple 10 años
No sé muy bien la fecha exacta en que nació Cappaces. A principios del año 2012 comencé a ver tutoriales y más tutoriales para aprender cómo diseñarlo y editarlo yo misma. Cuando la parte técnica … [Leer Más...]
Compañeros de viaje
- Hablamos de orientación
- Foro de Vida Independiente
- Si no me conoces… ¿por qué me sonríes?
- Ignacio Calderón Almendros
- Mi mirada te hace grande
- Quererla es Crearla
- La habitación de Lucía
- Proyecto Madres
- Se o vello Sinbad tivese fillos
- Derechos Humanos YA
- Silvia en propia voz
- Federación de Vida Independiente
- Alto alto como una montaña
- Haz el color y no la guerra
- Discapacitodos
- Disability is Natural
- César Giménez
Utilización de textos e imágenes
Archivos
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (4)
- febrero 2024 (6)
- enero 2024 (5)
- diciembre 2023 (5)
- noviembre 2023 (6)
- octubre 2023 (2)
- septiembre 2023 (1)
- agosto 2023 (2)
- julio 2023 (4)
- May 2023 (2)
- abril 2023 (3)
- marzo 2023 (3)
- febrero 2023 (4)
- enero 2023 (3)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (3)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (2)
- junio 2022 (1)
- May 2022 (3)
- abril 2022 (2)
- marzo 2022 (4)
- febrero 2022 (5)
- diciembre 2021 (2)
- noviembre 2021 (1)
- octubre 2021 (2)
- septiembre 2021 (6)
- julio 2021 (2)
- junio 2021 (2)
- abril 2021 (1)
- marzo 2021 (2)
- febrero 2021 (5)
- enero 2021 (5)
- septiembre 2020 (2)
- agosto 2020 (3)
- julio 2020 (3)
- May 2020 (3)
- abril 2020 (1)
- marzo 2020 (2)
- febrero 2020 (1)
- diciembre 2019 (1)
- noviembre 2019 (2)
- junio 2019 (1)
- febrero 2019 (1)
- noviembre 2018 (1)
- octubre 2018 (1)
- junio 2018 (1)
- abril 2018 (1)
- marzo 2018 (1)
- febrero 2018 (2)
- noviembre 2017 (1)
- May 2017 (2)
- marzo 2017 (3)
- febrero 2017 (3)
- julio 2016 (1)
- junio 2016 (1)
- May 2016 (4)
- abril 2016 (3)
- marzo 2016 (2)
- febrero 2016 (2)
- enero 2016 (3)
- diciembre 2015 (1)
- noviembre 2015 (5)
- octubre 2015 (2)
- septiembre 2015 (1)
- julio 2015 (1)
- junio 2015 (2)
- May 2015 (3)
- abril 2015 (3)
- marzo 2015 (4)
- febrero 2015 (3)
- enero 2015 (2)
- diciembre 2014 (2)
- noviembre 2014 (3)
- octubre 2014 (3)
- septiembre 2014 (1)
- julio 2014 (5)
- junio 2014 (5)
- May 2014 (5)
- abril 2014 (6)
- marzo 2014 (6)
- febrero 2014 (8)
- enero 2014 (5)
- diciembre 2013 (9)
- noviembre 2013 (9)
- octubre 2013 (5)
- septiembre 2013 (3)
- agosto 2013 (4)
- julio 2013 (9)
- junio 2013 (6)
- May 2013 (9)
- abril 2013 (10)
- marzo 2013 (7)
- febrero 2013 (7)
- enero 2013 (8)
- diciembre 2012 (17)
- noviembre 2012 (8)
- octubre 2012 (7)
- septiembre 2012 (11)
- agosto 2012 (10)
- julio 2012 (9)
- junio 2012 (13)
- May 2012 (13)
- abril 2012 (13)
- marzo 2012 (9)
- febrero 2012 (4)
- enero 2012 (5)
- diciembre 2011 (4)
- noviembre 2011 (1)
- Actividades educativas
- Adaptaciones actitudinales
- Adaptaciones materiales
- ADAPTANDO EL MUNDO
- Adaptando la escuela
- Antontxu
- Apoyos en la escuela
- APPS
- CAPACITISMO
- CHARLAS
- Discriminación en la escuela
- EDUCACIÓN
- Familia
- HERMANDAD
- La escuela de todos
- LIBROS
- Los nuestros
- MIRADAS
- Nós
- NOSOTROS
- Sin categoría
- Sirena
- SOBRE HOLANDA
- TALLERES
- Terapismo
- VÍDEOS
- 1.676.305 visitas
Calendario
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||

