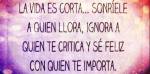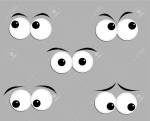Ayer salí a cenar con el hombre de mi vida. En un momento de la cena, le conté una maravillosa conversación que esa misma tarde había tenido con nuestra amiga Indira. Y nos pusimos a hablar de ella. De lo increíble que es, de la fuerza que tiene y que nos da, de lo alegre que es, de cuánto nos divertimos y asombramos y aprendemos cada vez que estamos con ella. De la suerte que es tenerla en nuestra vida.
Y entonces expresé, entre el asombro, la pena y la incomprensión:«Y pensar que a las personas como Indira no se les deja nacer…».
«No hay palabras», contestó Antón.
Y no las hay.
Después en casa, ya en la cama y con mi horrible costumbre de mirar el móvil antes de dormir, me acordé de que era el día en que Ana Iris Simón publica su columna y la busqué para leerla. Y no podía creer lo que estaba leyendo. Hablaba de una niña de la clase de su hijo. Otro ser humano cuyos padres habían conseguido resistir la presión médica y social tras una prueba prenatal. Otra superviviente como Indira.
Y resulta, además, que la madre de esa niña era una de mis compañeras activistas en redes. Y le escribí en ese mismo momento, a pesar de la hora, para agradecerle lo que había conseguido: que con una carta y un café cambiara la mirada de una persona sobre su hija. Una persona, además, con un altavoz potentísimo.
Imagino que no dependió tan sólo de las palabras de Rosa, sino también de la persona que las recogió. O eso, o yo lo estoy haciendo fatal. Porque no consigo provocar ese cambio o, al menos, ese cuestionamiento.
Estoy agotada de intentar convencer (especialmente a las personas que se tienen por sensibles y con conciencia social y «de izquierdas») que estamos ejerciendo opresión sobre las personas nombradas por la discapacidad, que no respetamos sus derechos humanos y que somos una sociedad profundamente eugenésica. Y también harta de que, cada vez que expreso estas ideas en voz alta, me sitúen en la «fachosfera». Directamente entre Meloni y Milei. ¡Ya está bien, joder!
He perdido la cuenta de las veces que, cuando mi hijo era un bebé, me preguntaron si «lo suyo» no se podría haber detectado durante el embarazo. Que es lo mismo que expresar: Qué pena que no te pudieras deshacer de él antes de que naciera. No me cabe en la cabeza cómo hemos conseguido naturalizar este tipo de ideas. Cómo hemos aceptado un sistema de valores y creencias que deciden que unos niños pueden nacer y otros no.
Gracias a Rose y gracias a Ana Iris, por expresar esta idea en un espacio con esa enorme difusión. No se me ha ocurrido leer los comentarios a la columna, pero puedo imaginar lo atroces que serán.

Mi amiga Indira y yo retratadas por nuestra Paula Verde Francisco
Enlace al artículo: La niña con el nombre de flor
Como acceder a la columna de Ana Iris requiere de suscripción, voy a cometer una pequeña ilegalidad y transcribirla por aquí. Espero que el equipo jurídico de El País sepa ser comprensivo.
En la clase de mi hijo hay una niña con nombre de flor. Tiene el pelo del color del trigo y los ojos azules y achinados. Como mi hijo, la niña con nombre de flor tiene tres años, le gusta tocar instrumentos y creo que también las fresas, porque un día me contó que las compartieron en el almuerzo.
Hasta hace unos meses nunca había hablado con sus padres, pero en marzo nos dejaron una carta en el casillero de la escuela: era el día del síndrome de Down y querían contarnos algunas cosas sobre las peculiaridades de su hija. Terminé de leerla emocionada y sintiéndome un poco ridícula por la compasión con la que los había mirado al cruzarnos por los pasillos. Para ellos, traer a su hija al mundo no había sido una faena sino un regalo, y así nos lo contaban.
Semanas después, unas cuantas madres nos quedamos a tomar café después de dejar a los críos. Y entre cortados y solos con hielo, la madre de la niña con nombre de flor nos habló de cómo recibió la noticia, de cómo se la dio a su entorno y del duelo de quien sabe que su hijo no va a ser como lo había imaginado. También nos contó sobre sus visitas al ginecólogo y sobre algo que, por lo visto, es habitual: que cuando una pareja recibe la noticia de que su bebé tiene síndrome de Down, los médicos asuman que van a abortarlo. E incluso, como les pasó a ellos, que les traten como si estuvieran haciendo algo malo por decidir no hacerlo.
Al contarnos esto, la madre de la niña con nombre de flor se excusó diciendo que ella era partidaria del derecho al aborto, como si sólo por tener una hija con un cromosoma de más su postura estuviera en entredicho. Y si cuando leí la carta que nos dejaron en el casillero empecé a pensar a su familia de otro modo, cuando escuché su testimonio reparé por primera vez en la población con síndrome de Down. En la biopolítica que se ejerce sobre ellos y sus padres. Porque, aunque no hay cifras precisas, la asociación Down España calcula que el 90% de los que son como la niña con nombre de flor no nacen.
Esa misma tarde le hablé a un amigo de ello y me replicó que el problema dela gente con síndrome de Down es que son dependientes, como si el resto no lo fuéramos. O como si depender de alguien, algo intrínsecamente humano, fuera negativo. Cuando le dije que más del 90% de niños con síndrome de Down son abortados y que vivimos en una sociedad eugenésica se llevó las manos a la cabeza. Pero lo hizo por el calificativo, no por el dato; mi amigo es un tipo de izquierdas y descreído, así que eso de llamar eugenesia a abortar niños con síndrome de Down casi por defecto le debió sonar meapilas y derechón, y la ideología funciona así, muchas veces como una guía puramente estética. Pero no creo que su caso sea una excepción: nunca he visto a ese progresismo al que se le llena la boca con los cuidados, la inclusión y la diversidad poner esta cuestión en la agenda pública. Quizá prefieren no abrir debates incómodos a, como decía Pasolini, “tener un corazón”.
No se lo confesé a su madre, pero cuando supe que la niña con nombre de flor iría a clase con mi hijo me pregunté si no estaría mejor en un colegio para niños con síndrome de Down. Desconocía entonces que cada vez había menos, que ya apenas nacían. Y, sobre todo, no sabía que su presencia en el aula de mi hijo le hacía bien a ella pero, sobre todo, nos hacía mejores al resto. Ojalá nunca nadie le quite la sonrisa. Ni a su madre, que también tiene nombre de flor, el orgullo valiente de haberla traído al mundo.
(Ana Iris Simón)