Comparto este extracto de una reciente entrevista a Inés Rodríguez (@unusua_al) porque me ha dado la clave del porqué a las personas nombradas por la discapacidad se les hacen ciertas preguntas que jamás nos atreveríamos a hacer a alguien con una funcionalidad acorde a la media estadística.
He perdido la cuenta de las veces que alguien me ha preguntado qué le pasaba a mi hijo. Muchas, muchísimas veces, esas preguntas han procedido incluso de absolutos extraños. Cuando era pequeño, tan empecinada estaba yo con «normalizar» la situación y tan guay me creía hablando de ello con cualquiera, que daba todas las explicaciones habidas y por haber. Más adelante, tuve la infinita suerte de leer «Disability is natural» de Kathie Snow. Seguramente ya aburra de las veces que hago referencia a la importancia de esta lectura en mi vida, pero es que para mí fue como ver la luz y me causó el mismo impacto que pueda provocar en otros la biblia. Bien, pues entre las muchas «iluminaciones» de esta lectura, hubo una que fue como un bofetón (o más bien una hostia con la mano abierta): lo terrible de hablar de detalles del historial clínico de nuestros hijos y además delante de ellos. Por dos cuestiones: primero, porque es algo que pertenece a su intimidad y es una situación que jamás toleraríamos respecto a nuestros hijos sin discapacidad o a cualquier otra persona de nuestra familia. Y segundo, porque ese niño crece escuchando como continuamente se hace referencia a su salud, o más bien a su funcionalidad tratada como un problema de salud, de forma que implica que algo está «mal» en él y es necesario «curarle».
Recuerdo perfectamente cuando fue la primera vez que no respondí a esa pregunta. O, para ser más exactos, la detuve brevemente. Había acompañado a Anton a una actividad extraescolar y estábamos junto a la puerta esperando a que saliera el grupo anterior. Una de las madres que también esperaba con su hija y estaba junto a mí, alguien a quien no conocía más que de verla en esta situación un día a la semana, me preguntó mirando a Antón: «¿Qué es lo que le pasa?». Delante de mi hijo y, además, también delante de la suya. Yo le dije por lo bajito y con cierta incomodidad: “Después te lo digo”.
Y eso hice, esperar a que su hija y el mío entraran a la actividad y no pudieran escucharnos. Ni ellos, ni el resto de niñas y niños y madres que esperaban junto a nosotras. Le dije entonces el nombre de la etiqueta de Antón y le hice un breve resumen de sus características. Y ella, como quizás había percibido cierto malestar al realizarme la pregunta, va y me dice que es que ella se había educado en otro país y que allí estas cosas se hablaban con naturalidad. Y ahí sí que me enfadé. Pero sólo por dentro, claro. Porque yo sí respeto los convencionalismos que nos impiden ir diciendo lo primero que nos pasa por la cabeza y también porque no tenía nada apropiado con que contestar semejante idiotez. Era la coartada que además me culpabilizaba por haber manifestado mi incomodidad en su mínima expresión, haber dejado su pregunta botando y no rematarla hasta que nadie más pudiera escuchar algo que debería pertenecer a nuestra intimidad.
No son preguntas que se deban hacer a quien no conoces más que de vista, ni explicaciones que haya obligación de dar a un absoluto desconocido.
En el caso de Anton, percibo que esa pregunta se debe a la curiosidad por saber en qué cajón meterle. A veces entramos en sitios donde las miradas se centran en él al unísono y que más que mirar, le examinan. Hay veces en que casi puedo escucharles pensar: Down no, que no tiene los rasgos, parálisis cerebral tampoco parece… Es decir, que es una cuestión de curiosidad y la curiosidad sobre la vida e intimidad de los demás nos la guardamos. Yo no voy preguntándole a nadie cuánto dinero tiene en el banco, ni cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes. Es algo que sólo puedes hacer si sales por la tele en horario de máxima audiencia y, a veces, ni así.
Expresaba Antón en uno de sus posts:
«No me acuerdo del día exacto en que supe que tenía una discapacidad, aunque en realidad desde pequeño, en cierto modo, ya me di cuenta por las miraditas. Y es que hay dos cosas que no llevo nada bien, que son las miradas y, ahora, los tratos infantilizadores. Las miradas son algo que tuve que sufrir desde bien pequeño. Las típicas escenas en las que niños me señalaban sin ningún tipo de pudor y después decían, aunque yo les oyera, que tenía un párpado caído o que veían algo raro en mí. Para mí no era, ni es, nada agradable, pero entiendo que son niños pequeños y aún no saben las “normas” de la sociedad en la que vivimos y todavía les queda mucho por aprender.»
Así es, la infancia aprende por imitación o a base de preguntas. Pero llega un momento, en que descifran los códigos culturales del entorno que les ha tocado —y que son distintos en Murcia que en el Kalahari— y así llegan a ser conscientes de que las preguntas, o ciertas preguntas, no se hacen. Bien, pues esto parece valer para todas las personas, excepto para aquellas en situación de discapacidad. Esa circunstancia parece que les convierta en personajes públicos y, por tanto, se ve que con la obligación de satisfacer nuestra curiosidad.
El problema no es una pregunta ni una mirada. El problema son varias al día, todos los días de tu vida, desde que naces hasta que mueres. Haced la suma para entender lo que puede molestar y hasta doler.
Quizás aquel día, junto a aquella puerta, debería haber dicho:
— ¿Le ha venido ya la regla a tu hija? ¿Ese sofoco que te está entrando es por la menopausia?
Por supuesto, nunca lo voy a hacer. Porque respeto los códigos sociales que otros se saltan con nosotros.

















































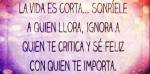









Deja un comentario