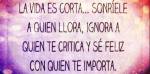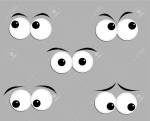Vaya por delante que me he inventado la palabra. O eso creo. Si en euskera «lehen» significa «primero» y «lehendakari», «el primero entre los primeros» (y por eso mismo tiene el sentido de presidente), pues he pensado en añadirle ese sufijo a «azken», que se traduce como «último». Así, «azkendakari» bien podría hacer referencia a «el último entre los últimos». No existe un término en castellano para designar este concepto y como lo que no se nombra no existe, pues yo he decidido nombrarlo.
Podría haber recurrido al gallego que me es más familiar y a su «derradeiro», que significa último, pero último de verdad. Es decir: derradeiro sería lo que va después de último. Sin embargo, es una palabra con connotaciones positivas y tiernas para mí e incluso festivas. En los conciertos y durante los bises, si el grupo nos gusta mucho, mucho, recurrimos al truco del almendruco que es pedir «a derradeira» después de que los músicos hayan jurado y perjurado que esa ya era «a última».
Derradeiro no me servía para nombrar una realidad que no es ni positiva, ni tierna, ni festiva. Así que he creado una palabra desde el euskera para describir una realidad que existe, pero para la que no tenemos nombre: el último entre los últimos en las aulas.
Hace unos años, mi hijo llegó un día especialmente triste del instituto. Y digo especialmente, porque triste llegaba todos los días durante aquellos cuatro cursos. Resulta que un profesor había mandado hacer grupos y él había sido elegido de último. Yo ignoraba que esta práctica perversa, la de elegir grupos, seguía presente en las aulas, pero la cuestión es que su tristeza no procedía del lugar que ocupó en la jerarquía social de la clase aquel día, porque me dijo (y eso sí que me entristeció a mí) que ya estaba acostumbrado a ser elegido el último-último. Ese día estaba hecho polvo, porque una de las que elegía era quien había sido su amiga del alma. Y digo había sido porque, después de ser uña y carne durante toda la primaria, por alguna razón, fue poner el pie en el instituto y alejarse automáticamente de él. Digo por alguna razón de forma retórica, porque la razón era que situarte al lado de alguien nombrado por la discapacidad como Antón, parece ser incompatible con ocupar un lugar social mínimamente decente en el ecosistema de secundaria.
El caso es que el día que J. fue una de las eligientes, Antón tuvo la esperanza de que todo lo que habían vivido juntos durante tantos años le garantizaría ser al menos el penúltimo. Los designados por el profesor para formar grupos fueron escogiendo entre sus compañeros y compañeras y, sin ninguna sorpresa, los dos últimos volvieron a ser F. y Antón. Como J. escogía primero, Antón estaba seguro de que diría su nombre. Pero no, dijo el del penúltimo oficial de la clase y Antón ocupó su lugar también aquel día: el último entre los últimos. Y sufrió por dentro durante toda esa clase, el recreo, las tres clases restantes, el comedor y el autobús. Cualquiera puede imaginar de qué forma explosionó al llegar a casa y cómo me partió a mí el corazón. Una vez más.
Yo justo tenía a aquel profesor como uno de los más razonables entre los de ese curso y mi decepción y desesperanza fueron por ello todavía mayores. Esa misma tarde decidí escribirle un correo. Quería que supiera el daño que causaban determinadas prácticas, por muy instauradas y normalizadas que estuvieran en las aulas.
En su mensaje de respuesta y después de lamentar que «Antón se sintiera tan afectado por esa situación de aula», el profesor alegaba que el modelo de organización de grupo que les había propuesto seguía «un formato heterogéneo y de autogestión» que consideraba que era «el más adecuado para ese objetivo y para potenciar destrezas de responsabilidad en el manejo de ese tipo de grupos». Aseguraba, además, que «la capacidad para organizarse entre iguales tiene una intención pedagógica».
Tuve además una reunión presencial con él donde volvieron a salir los consabidos argumentos de que en el mundo laboral futuro también tendrían que colaborar con compañeros que podrían ser afines a ellos o no y bla bla bla…
Pues bien, aunque en ese hipotético futuro les toque trabajar con personas con las que no encajen y puede que ni aguanten, chico… ¡haz tú los puñeteros grupos! Porque, no sé vosotros, pero yo nunca he trabajado en ningún lugar (ni conozco a quien lo haya hecho) donde se ponga en fila a toda la plantilla de la empresa y dos personas vayan escogiendo entre sus compañeros y compañeras para formar los grupos de trabajo.
Y en el caso de que así fuera y esas prácticas realmente existieran en el mundo laboral, ¿lo suyo no sería que desde la escuela se fueran moldeando prácticas laborales futuras más humanas y menos dañinas? ¿Es que va a ser siempre el mundo empresarial quien imponga los códigos de conducta a la escuela? ¿No debería ser al revés? Porque la escuela tiene la capacidad real de generar actitudes y modelos que más tarde tengan continuidad en el mundo adulto y laboral. Pero, con la manida excusa de la productividad futura, lo que está haciendo es crear normas de comportamiento atroces. Como la maldita elección de grupos que refuerza, todavía más, los roles asignados a cada alumno y alumna y de los que es casi imposible escapar. Ni dentro de la escuela, ni fuera de ella. Ni en el presente, ni en el futuro.
Hace unos meses mi hijo realizaba unos estudios postobligatorios y también allí volvió a ser el azkendakari. Volvió a ocupar el lugar que el sistema educativo le ha asignado casi desde que puso un pie en él. Da igual que cambien espacios, compañeros o profesores, él siempre será el último entre los últimos.
Da igual que ahora le reclamen para dar charlas en jornadas educativas, que le publiquen escritos en medios de comunicación de tirada nacional, que haya participado en el congreso de investigación educativa más importante del mundo o que acuda a Naciones Unidas a recoger un premio por su activismo en relación a la educación inclusiva. En un aula del sistema educativo español (y casi que en cualquier otro lugar del mundo) él es y será por siempre jamás el último entre los últimos.
Cuando me contó lo de aquella última vez, yo le dije: Antón, tienes que escribir a ese profesor para que entienda el daño que hacen esas prácticas y para que al menos un día seas tú quien elija grupo. Su respuesta me tiene todavía avergonzada. Me dijo que esa no era la solución, porque un día había tenido que elegir él y lo había pasado todavía peor. Porque hiciera lo que hiciera, siempre iba a quedar alguien de último y esa vez sería responsabilidad suya.
Hay quienes después de ser víctimas se acaban convirtiendo en verdugos. Hay quienes después de haber sufrido como alumnos determinadas prácticas del sistema educativo, cuando pasan a ocupar el rol de profesor parecen vengarse de alguna forma ejerciendo sobre otros lo que les hizo daño a ellos. Y así es como se reproduce y alimenta en las aulas este círculo infernal hasta el infinito y más allá.
También hay valientes, muchos y muchas, que cuestionan lo aprendido y sufrido para generar nuevas prácticas que construyan una escuela que eduque, acompañe y sane.
Estoy segura de que no serán pocos quienes digan que qué piel más fina la mía o que qué floja la chavalería de ahora. Los mismos comentarios que he escuchado mil veces en boca de tertulianos en los medios o de más de una persona durante reuniones familiares respecto al bullying, por ejemplo: «Nosotros también nos dábamos en el patio, pero bien, y aquí estamos, que nadie se ha muerto por eso».
Pero es que resulta que quienes hablan son siempre los mismos: los que daban la colleja o los que eran elegidos entre los primeros. Que les pregunten a aquellos de quienes se han mofado por «la pluma», a quien recorría con miedo los pasillos esperando a ver por dónde caía la próxima colleja o a quien era elegido siempre de último. Qué fácil es relativizar todo desde el privilegio. Que les pregunten a quienes fueron los últimos entre los últimos la factura que pasa y lo que duelen todavía esas cicatrices años o décadas después.