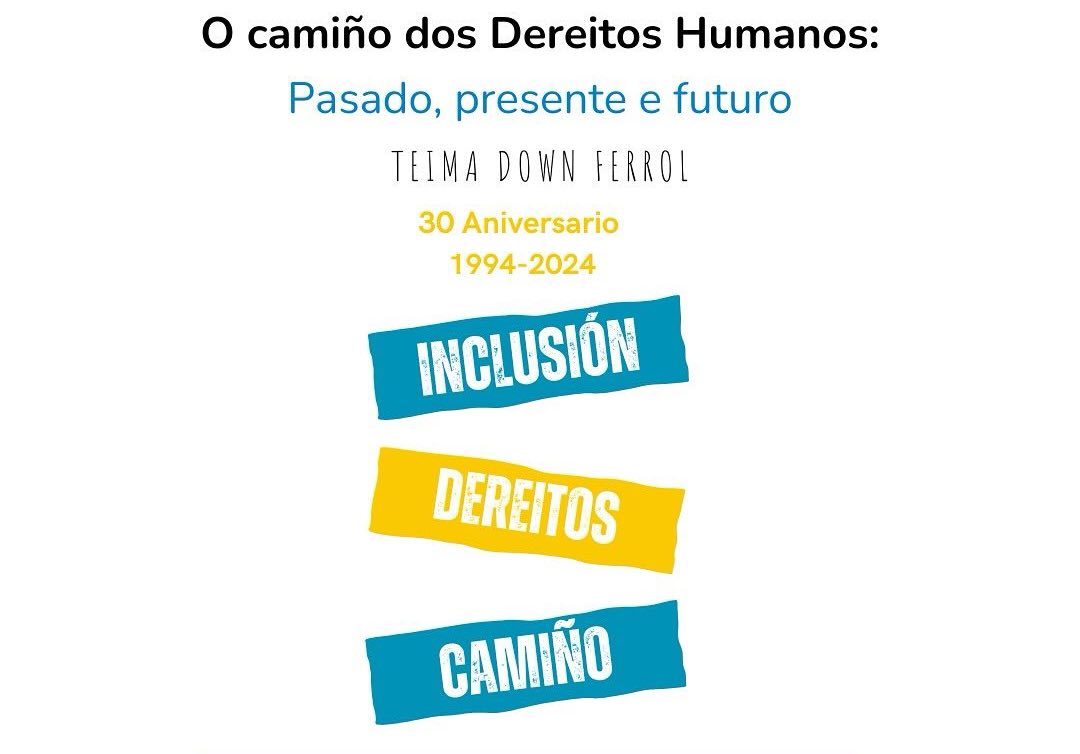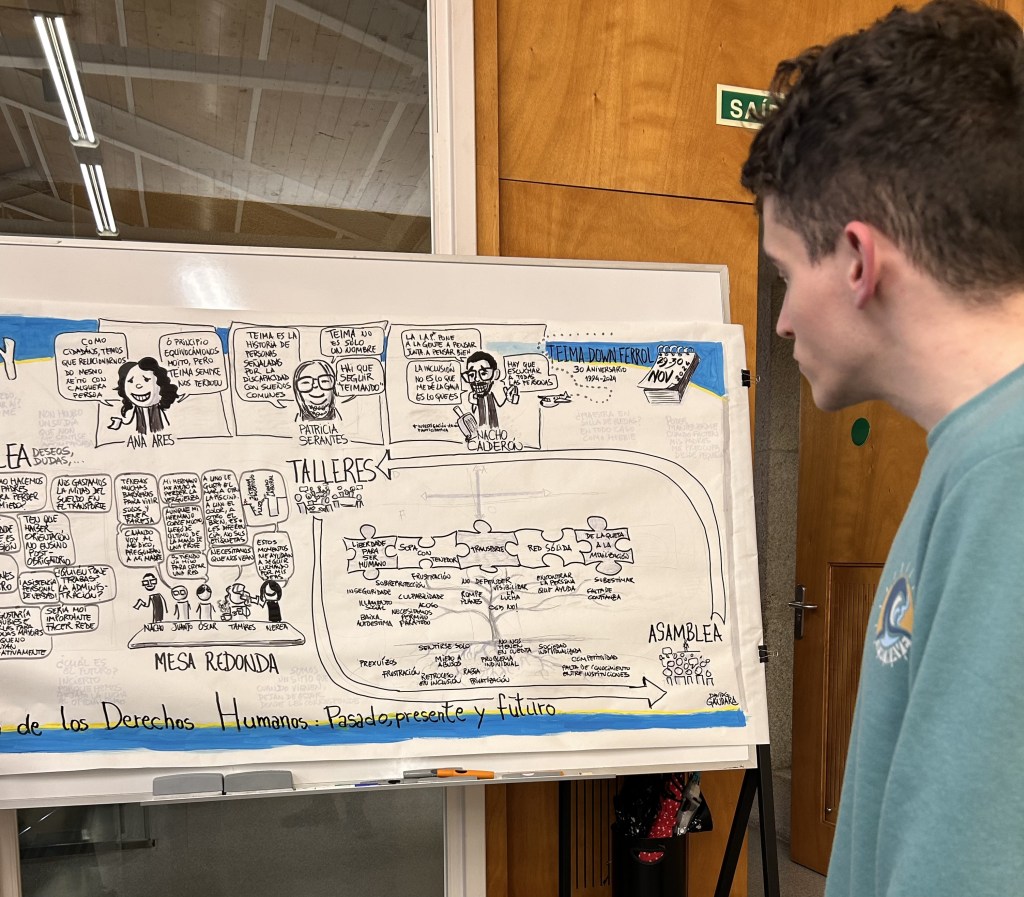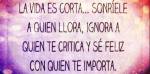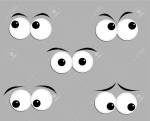Este año nos ha traído de todo. Felicidad (o algo parecido) y tristeza. Paz y angustia. Amor y mezquindad. Cuidados y abandonos. Amistad y soledad. Vida y muerte.
En marzo volvimos a cruzar el océano. Esta vez para ver como nuestros hijos e hijas recogían un premio en Naciones Unidas por su activismo en favor de la Educación Inclusiva que, no nos cansaremos de repetir, es la única vía para alcanzar una sociedad respetuosa y acogedora con toda la variabilidad humana.
A principios de junio me senté en un escaño del Parlamento de Galicia para escuchar a Antón y su discurso reivindicativo. A finales de ese mismo mes, intentamos dar un golpe de estado (infructuoso) en un lugar que se sustenta con recursos públicos dirigidos a dignificar las vidas de personas como mi hijo (o eso creía), pero que ha acabado financiando un chiringuito de incompetentes capacitistas. Seguiremos intentándolo. El golpe de estado, digo.
El verano nos sorprendió con Luz y familia, y nos trajo a Paula y familia, a Concha y familia, a Alejandro y familia y a mi familia propia. No nos movimos de A casa do Bien, pero fue más maravilloso que haber dado la vuelta al mundo.
En septiembre quise hacer el CompostELA 2024 pero mi pie izquierdo me lo impidió. Creo que se confabuló con Antón para tener sinmigo una experiencia mucho mejor y más liberadora de la que hubiera tenido conmigo sobrevolándole.
Octubre me reencontró con compañeras y compañeros activistas en Barcelona, en unas jornadas que fueron todavía más espectaculares que todas las anteriores. Y eso que el listón estaba muy muy, pero que muy alto.
El 10 de noviembre nos trajo el regalo de Lidia y Chus en forma de una preciosa ballena. Tengo la esperanza de que iluminará no sólo la vida de Antón, sino muchas otras. To be continued…
Diciembre nos regaló otra visita-sorpresa, esta vez la de Judith, que inundó nuestra casa de risas y alegría.
Este año he publicado treinta y tres posts en el blog que suman 18.755 palabras sin contar las 353 de éste.
2024 caracteres para recordar 2024.

Aquí Koti todo ghuapo para despedir el año.