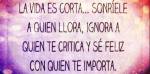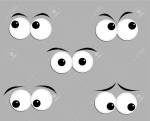El pasado 28 de abril tuvo lugar la jornada inaugural del II Congreso de Ciencia Inclusiva organizado por el CSIC.
Nuestro amigo Dabiz Riaño fue invitado a dar la ponencia inaugural. Cuando excedía cinco minutos del tiempo concedido, fue apercibido para que terminara. Dabiz es una persona con ELA que estaba haciendo un esfuerzo titánico para poder hablar. Sin embargo, a los organizadores de un congreso de ciencia “inclusiva” no se les debió ocurrir que la flexibilidad en el tiempo es un recurso de accesibilidad y que sin accesibilidad no puede haber inclusión.
Dabiz alegó que ya le faltaba poco para acabar y que no iba a tener otra oportunidad como aquella, por lo que no obedeció la indicación de terminar su exposición. Fue entonces cuando Carmen Fernández Alonso, siguiendo las órdenes de la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, —y lo sé porque me sentaba justo detrás de ellas y fui testigo del proceso— subió al estrado y comenzó a hablar encima de Dabiz como si él no existiese. Aprovechó la capacidad que tiene una persona sin ELA para silenciar, invisibilizar y humillar. Me pregunto si hubiera procedido de igual forma si quien estuviera en ese estrado hubiera sido Pedro Sánchez o Pérez Reverte o Ángel Carracedo.
Comparto aquí el vídeo de ese momento. La voz que se escucha protestando por la situación es la de Eva Riaño, consciente del esfuerzo que había hecho su hermano para estar allí y ofrecer aquella charla.
Con enorme tristeza expongo cómo Carmen Lafuente (vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana y persona ella misma con discapacidad) fue una de las que mostró mayor empeño en sacar a Dabiz del estrado. Y cómo Jesus Martín (presidente del real Patronato sobre Discapacidad y también persona nombrada por la discapacidad) no hizo nada, sentado en aquella primera fila, por impedir que las responsables del CSIC hicieran lo que hicieron.
Tengo el convencimiento de que ninguno de ellos estaba escuchando a Dabiz realmente. En este enlace se puede acceder al vídeo de su charla (o más bien de lo que le dejaron) donde exponía las situaciones de discriminación, exclusión y el maltrato que sufren cada día las personas con diversidad funcional en múltiples espacios. No sólo eso, sino que además ofrecía alternativas y posibles soluciones a muchas de esas situaciones. Pero a las organizadoras del congreso les dio igual.
Aquí el vídeo-denuncia que grabé aquel día y en aquel momento:
















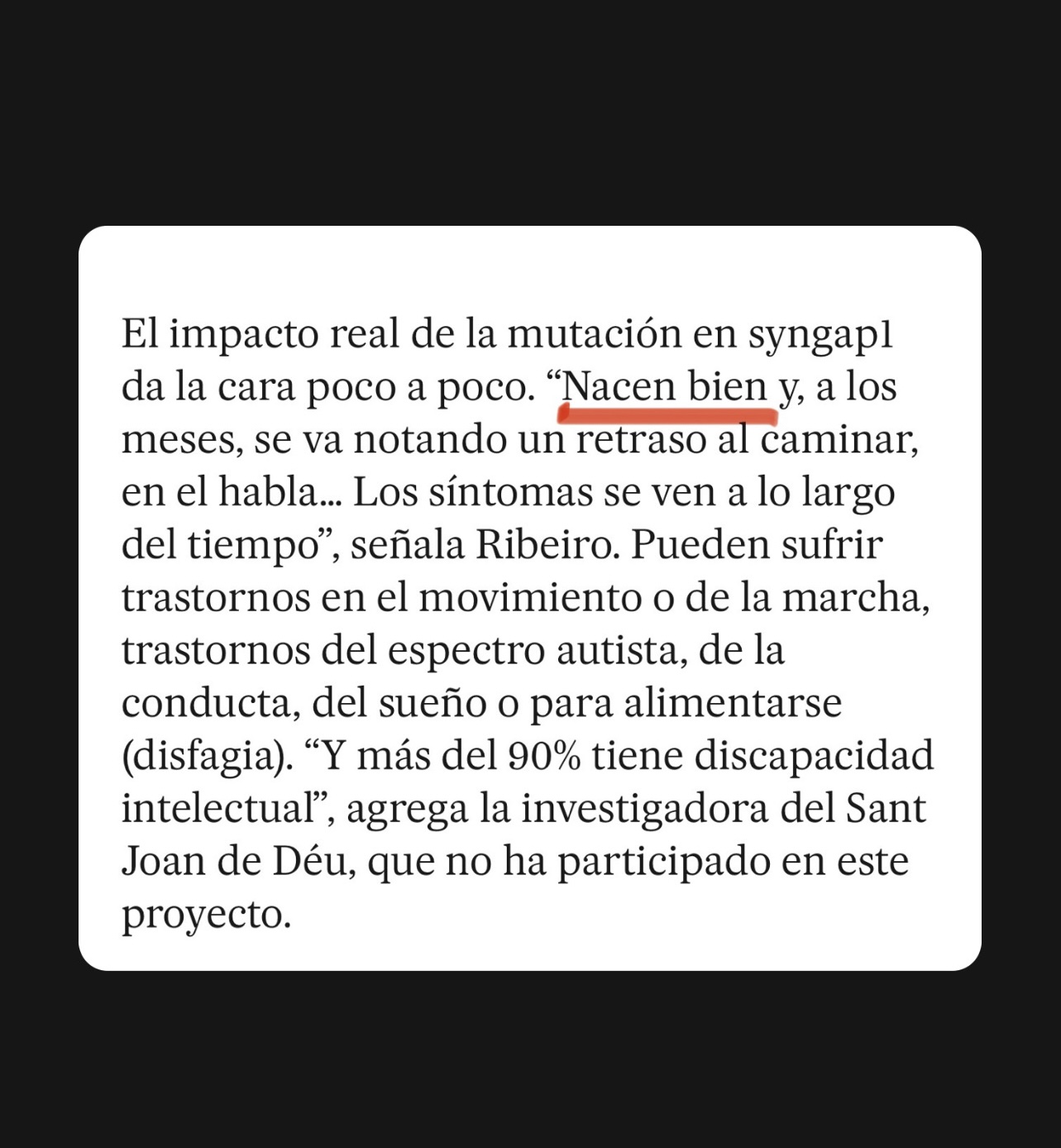


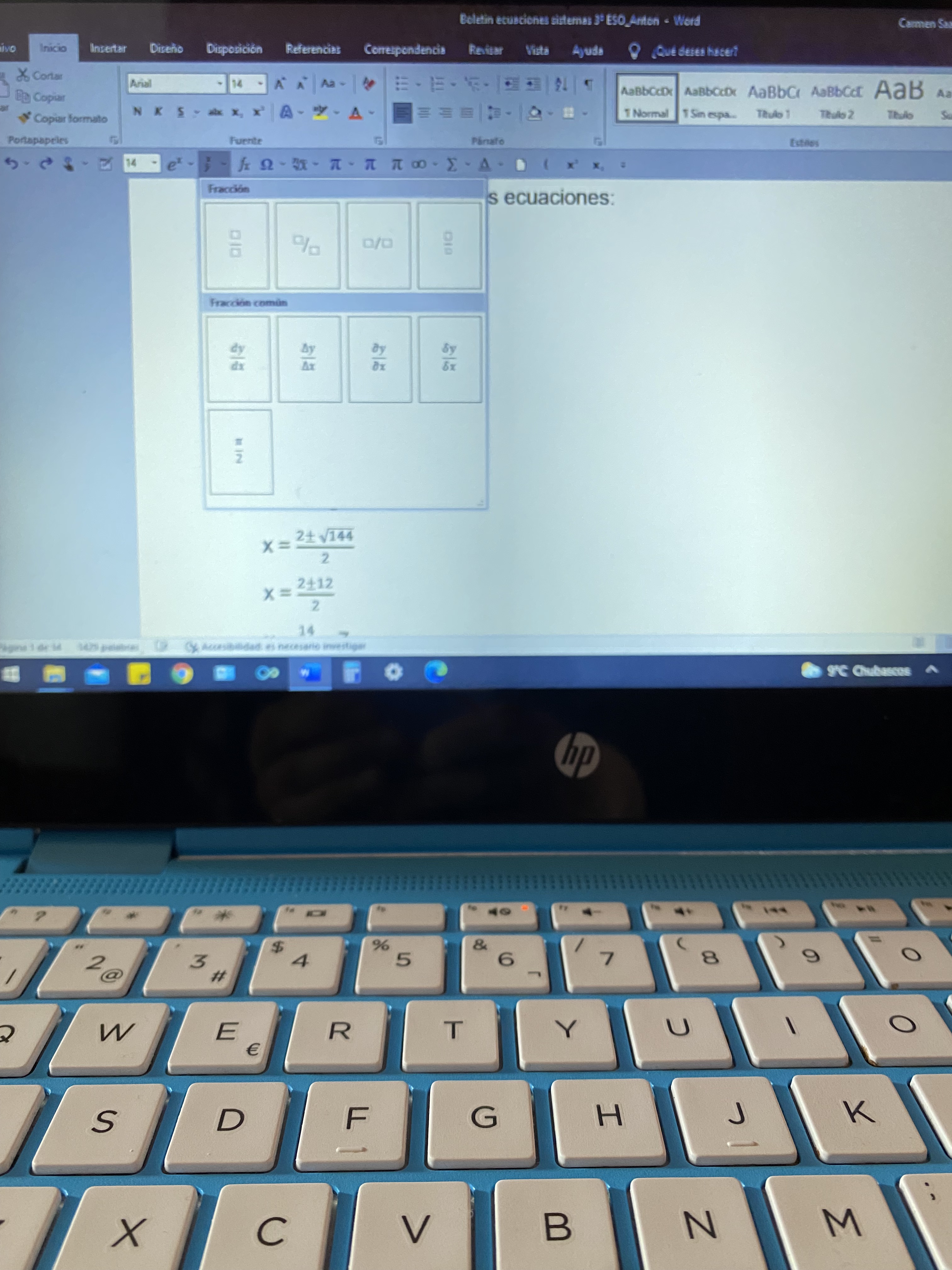



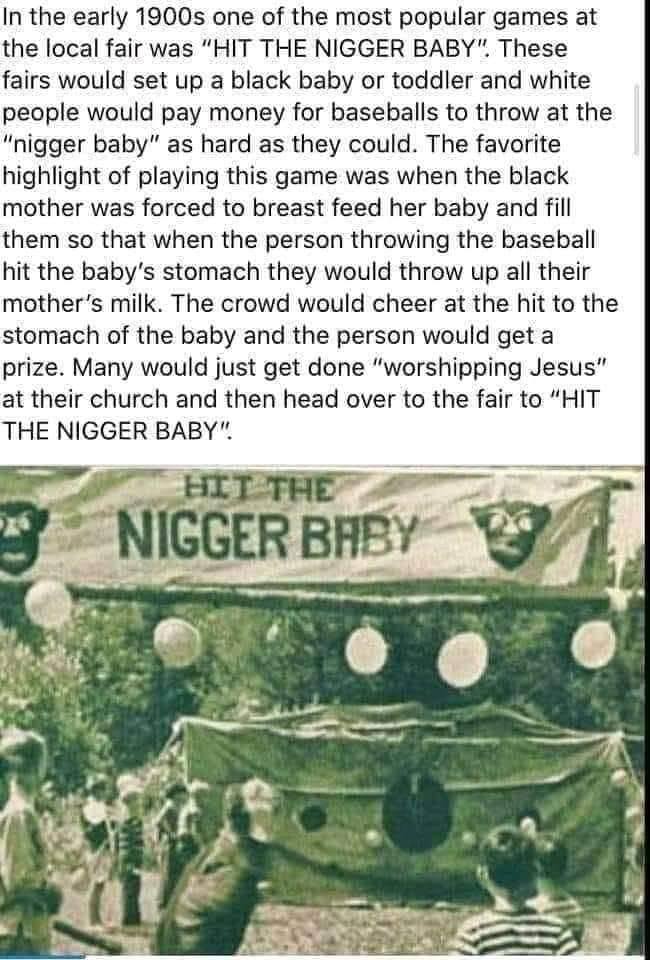








 Me crié en un barrio del extrarradio de un pueblo vizcaíno.
Me crié en un barrio del extrarradio de un pueblo vizcaíno.